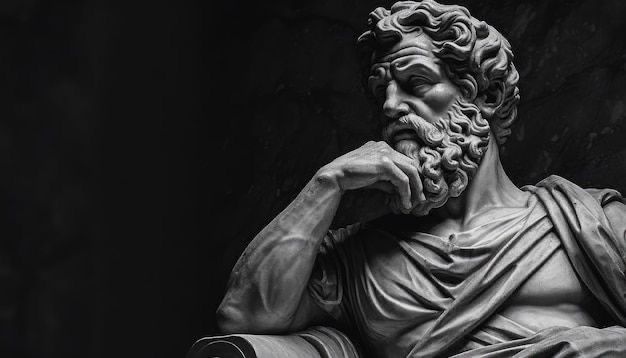«Dejemos al hombre moderno con sus ‘verdades’ y preocupémonos solamente de una cosa: de mantenernos de pie en medio de un mundo en ruinas».
Julius Evola, El hombre y las ruinas (1953)
El presente ensayo aborda la problemática de la “juridificación del deseo” para analizar la necesidad de retornar a una noción clásica del derecho, fundamentada en las civilizaciones de Grecia y Roma. En estas culturas, el Derecho —o ius— representaba un sistema rector de normas derivadas del bien común, destinado a ordenar, proteger y proyectar dicho bien hacia el futuro. Así, el Derecho se entendía como una cualidad de la cosa y no del sujeto; el ser humano era un fruto de la comunidad política, que le imponía deberes y obligaciones, y nacía ya con responsabilidades derivadas de su pertenencia a la sociedad. Esta perspectiva arraigaba al individuo en su comunidad, dotando al Derecho de una función estructuradora en la vida colectiva.
Sin embargo, en el siglo XIV, Guillermo de Ockham plantea que el Derecho ya no es una cualidad inherente a los bienes, sino una facultad del individuo. Desde esta visión, el Derecho comienza a ser comprendido como una cualidad propia e inherente al individuo, desvinculada de la sociedad. Esta concepción establece una ruptura fundamental respecto al bien común y crea una suerte de “confusión babilónica”, donde lo que inicialmente eran derechos comunes y participativos se convierte en derechos que satisfacen deseos individuales, abstractos y a menudo contrapuestos. Con Locke y otros autores como Hobbes y Rousseau, la teoría de los derechos naturales profundiza esta transformación: el hombre es concebido en un estado de naturaleza con derechos que, al ingresar en la comunidad, la sociedad debe proteger y garantizar. Según esta concepción, los derechos se consideran atributos individuales del hombre, y no como cualidades orientadas al bien común.
Locke va más allá, sosteniendo que el hombre es el centro y origen del derecho. En este esquema, el individuo acepta, al entrar en sociedad, delegar estos derechos naturales para recibir protección. Esta comunidad tendría entonces como misión proteger estos derechos naturales individuales, lo que implica una subordinación de la comunidad a la condición humana de cada individuo. A diferencia de la concepción clásica, que ligaba el derecho al bien compartido y era, en palabras de Edmund Burke, una obligación impuesta por la sociedad, el derecho pasa a depender de un acto de consentimiento individual. En la teoría de Locke, el derecho se desliga de cualquier deber hacia el bien común, ya que el individuo puede elegir retirarse de la comunidad en el momento en que esta deje de servir sus intereses.
Este enfoque sienta las bases para la concepción moderna del derecho, consolidando una visión del derecho como facultad inherente al individuo y que, por lo tanto, puede imponerse de manera universal. Esta perspectiva cristaliza en el siglo XX con el concepto de los “derechos humanos” como un conjunto de derechos absolutos e inalienables. La ruptura de este modo de entender el derecho como una herramienta del bien común genera una visión más abstracta del derecho, en la cual la ley ya no está destinada a ordenar y proteger bienes compartidos, sino a defender facultades individuales. Este cambio ha producido una concepción del derecho como un mecanismo para satisfacer deseos personales, dejando de lado el bien común. La pérdida del derecho como organizador colectivo y su transformación en herramienta para alcanzar metas individuales genera múltiples problemas éticos y sociales que ahora, apenas medio siglo después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comienzan a hacerse visibles en forma de crisis.
En este contexto, parece que los nuevos derechos no tienen límite porque el bien común ya no se considera fuente ni fin de los mismos. Así, la sociedad queda al arbitrio de los deseos individuales, lo cual propicia conflictos de interés y deriva en un “juego de suma cero” donde los derechos individuales se imponen en detrimento del colectivo. Dworkin, que ve los derechos como triunfos individuales, consideraría esta situación positiva; sin embargo, nunca imaginó el conflicto que surgiría cuando estos derechos, en ausencia de un principio rector de bien común, se volviesen una fuente de división y fragmentación social. Inicialmente creados para proteger a los más vulnerables, estos derechos ahora muestran su faceta desestabilizadora, ya que al carecer de un centro ético compartido, tienden a contraponerse unos a otros. Freud, reflexionando sobre esta tendencia a la satisfacción ilimitada de los deseos, advierte sobre el riesgo de la autodestrucción que surge cuando el hombre se centra en su búsqueda hedonista y egoísta. Para moderar esta deriva, propone el principio de realidad, que, actuando como árbitro, frena estos deseos y resguarda al ser humano de su propia pulsión hacia la destrucción.
A la misma cuestión apunta Kant, quien también plantea la necesidad de un límite. A través del respeto a la dignidad y autonomía de cada individuo, Kant sugiere que solo los deseos que se pueden justificar racional y universalmente pueden considerarse derechos legítimos. A diferencia de Locke o Dworkin, Kant no sostiene que cualquier deseo personal deba traducirse en un derecho. Tampoco propone un punto de referencia como el bien común o un principio de realidad como Freud, sino que aboga por la razón y el respeto mutuo como factores limitantes. Desde esta óptica, cualquier derecho que pueda vulnerar la dignidad de otro ser humano debe considerarse inmoral y, por lo tanto, incompatible con una concepción legítima de derecho.
Esta crítica al individualismo jurídico contemporáneo revela la necesidad de un retorno a la Tradición como vía para renovar el Derecho y restaurar su función de cohesión social. La Tradición, más que un conjunto de costumbres arcaicas, constituye un sistema de valores y principios que conecta al individuo con su comunidad y le otorga un sentido de pertenencia y deber hacia el bien común. Joseph Campbell, en su teoría del «camino del héroe», expone cómo la Tradición invita al individuo a un viaje de autoconocimiento y trascendencia, superando sus deseos egoístas en pos de un propósito superior. Este camino representa una conexión con los valores atemporales que integran al hombre en su sociedad y que le dan un sentido de responsabilidad hacia algo mayor que él mismo. La Tradición, en este sentido, ofrece al Derecho una estructura normativa que orienta al individuo hacia el bien común y rescata el sentido de servicio a la comunidad, más allá de la mera satisfacción de los deseos e intereses particulares.
De forma similar, Julius Evola, en Revuelta contra el mundo moderno, denuncia el vaciamiento espiritual de la sociedad contemporánea y defiende una vuelta a los valores tradicionales como una respuesta a la crisis actual. Para Evola, la modernidad, al sustituir la espiritualidad por el materialismo, ha privado al ser humano de un sentido profundo de pertenencia y responsabilidad. La «revolución de la Tradición» que propone no es un retroceso, sino una reconexión con aquellos principios superiores que aportan sentido y orientación a una sociedad fragmentada. Esta perspectiva, lejos de ser nostálgica, señala la necesidad de una renovación del Derecho mediante valores universales y éticos que pueden actuar como fundamentos de una verdadera justicia.
La Tradición aporta así al Derecho un marco de valores que permite anclar la justicia en la realidad misma y en la dimensión espiritual del hombre, acercándole a llevar una vida buena regida por el bien común y el kalón —bien honesto—. El Derecho se concibe entonces como un conjunto de normas que guían a los individuos a asumir sus deberes hacia la comunidad, “los deberes humanos”, promoviendo un sentido de responsabilidad y servicio hacia el bien común. De esta manera, el Derecho no se limita a satisfacer deseos individuales, sino que restablece su rol de cohesión, promoviendo un orden social que trasciende el interés personal. Este enfoque exige un «retorno a la disciplina del alma», que, como sugiere Evola, implica rechazar el nihilismo imperante y cultivar una vocación de trascendencia que oriente la vida hacia fines superiores. Esta vocación requiere pues una renovación ética, en la que el Derecho recupere su capacidad de estructurar la vida colectiva y de promover un compromiso con el bien común.
En conclusión, la renovación del derecho requiere un retorno a los valores de la Tradición, que trascienden el individualismo para arraigarse en principios éticos universales. Este retorno no implica una regresión nostálgica al pasado, sino una integración de valores atemporales que conectan al individuo con su dimensión ética y espiritual, otorgándole un propósito más profundo que la mera satisfacción individual.
Frente a la actual «Carta de los Derechos Humanos», orientada a satisfacer demandas individuales, se plantea la «Carta de los Deberes Humanos» inspirada en el kalón de la Tradición griega como una alternativa capaz de restaurar el Derecho como factor de cohesión social. Bajo este marco, los Derechos se conciben no sólo como facultades, sino como obligaciones y deberes al servicio de la comunidad. De este modo, la ley recupera su sentido ético, orientando al individuo hacia la realización de un bien común que va más allá de los intereses particulares.
Este enfoque exige una verdadera disciplina del alma, un rechazo del nihilismo contemporáneo y una vocación de trascendencia que impulse al ser humano a aspirar al bien común, logrando así una vida buena que no dependa de lo útil o de lo placentero, sino de lo ético y de lo verdadero. Al concebir el Derecho como una vía para alcanzar el kalón y restaurar la justicia como una virtud colectiva, este modelo de Derecho se convierte en una invitación a que cada individuo asuma su lugar en la sociedad, promoviendo la cohesión y el respeto mutuo. Así, el Derecho podrá rescatar su concepción originaria de defensa de la vida buena y la justicia social, devolviendo al ser humano un sentido de vida basado en la dignidad, el deber y la trascendencia.
Eduardo Fernández
I Escuela Identitaria